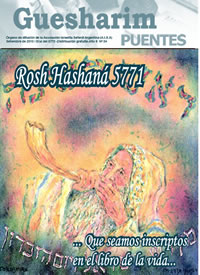|
Normalmente, los pleitos que llegaban a mi padre
eran insignificantes. Las cantidades implicadas eran
de unos veinte o, a lo sumo, cincuenta rublos. Yo había
oído sobre rabinos a quienes llegaban casos importantes,
con miles de rublos implicados y en los que
cada parte estaba representada por un abogado. Pero
eso sólo sucedía con los rabinos ricos que vivían en la
parte norte de Varsovia, no en nuestro barrio.
Pero un invierno llegó a nuestra casa un pleito importante.
Aún hoy sigo sin entender porqué aquella gente
adinerada escogió a mi padre como juez, porque se
sabía que era un hombre sencillo, nada interesado. Mi
madre estaba sentada en la cocina. Aquella mañana
temprano, mi padre había echado mano del Joshen
Mishpat1 y estaba inmerso en él; ya que no era un experto
en cuestiones de negocios y de comercio, al menos
estaría enterado
de la Ley. No tardaron
en llegar los litigantes, trayendo con ellos a
sus abogados, también rabinos como mi padre. Uno
de los litigantes era alto, con barba rala y oscura y
ojos negros y coléricos. Llevaba un abrigo largo de
pieles, polainas relucientes y un gorro de piel. En los
labios llevaba un puro con una boquilla de ámbar.
De él se desprendía un aire de importancia, erudición
y malicia. Al quitarse los chanclos, observé en
el fondo rojo de su abrigo unas letras doradas. Había
traído consigo, como abogado, a un rabino de
barba blanca lechosa y ojos juveniles y sonrientes.
El rabino lucía un estómago exageradamente grande,
y sobre su vestidura de seda pendía una cadena
de plata.
El otro litigante era pequeñajo y gris; llevaba un
abrigo de piel de zorro y un grueso puro en los labios.
Su abogado tenía una barba espesa y amarillenta,
una nariz como el pico de un pájaro y, para
hacer juego, unos ojos redondos, también como los
de un pájaro. Se quitó el sombrero y permaneció un
instante descubierto. Luego, se puso un casquete
de seda, al estilo de los lituanos.
En nuestra casa, el único tema importante era el
estudio de la Torá, pero estos hombres trataban los
temas de una forma más mundana. Yo estaba asombrado.
Los rabinos abogados intercambiaban bromas
entre sí, sonriendo forzadamente. Mi madre sirvió
té con limón y unas galletas, y el rabino de los
ojos sonrientes se dirigió a ella en tono de broma.
-Rebetzn2, quizá usted pueda hacer algo para adelantar
el verano.
No apartaba su mirada, como hacía mi padre, sino que
la miraba de frente.
Mi madre enrojeció como una colegiala y, durante un
momento, se quedó sin saber qué decir. Luego recuperó
su compostura y contestó:
-Si tenemos invierno, será, probablemente,
porque es necesario.
La audiencia comenzó enseguida;
el caso implicaba miles de rublos. Hice
todos los esfuerzos posibles para entender
lo que discutían, pero pronto
perdí el hilo. Era acerca de comprar,
vender y contratar carretadas de mercancías.
Hablaban de créditos, valor
neto, ingresos brutos, libros de contabilidad,
registros, intereses y cheques.
Los rabinos que negociaban
eran versados en la terminología de
los asuntos de negocios, pero mi padre
pedía explicaciones constantemente.
Como hijo suyo, yo estaba angustiado
y algo avergonzado. De cuando en cuando se
interrumpían las discusiones, porque llegaban mujeres de
la vecindad a preguntar si sus pollos recién sacrificados
eran puros.
El Din Torá duró, no uno, sino varios días. Durante ese
tiempo me di cuenta de que no todos los rabinos se parecían
a mi padre. Aquellos dos usaban plumas estilográficas
y garabateaban líneas, círculos y cuadrados en unas hojas
de papel. Regular y frecuentemente me mandaban a
comprar refrescos, manzanas, pasteles, incluso salchichas
y fiambres. Mi padre nunca consumía carne comprada en
una carnicería desconocida, ni siquiera en una que fuera
estrictamente kosher. Pero los otros rabinos comían carnes
ahumadas y comentaban sobre ellas como buenos
conocedores. En otras ocasiones, la discusión se interrumpía
cuando uno de los rabinos contaba alguna historia.
Entonces, el otro, para no ser menos, contaba también alguna
anécdota. Luego se ponían a hablar de otros países
y lugares, y así me enteré que aquellos rabinos habían
estado en Alemania, en Viena y en otros lugares lejanos.
Mi padre, como es lógico, presidía sentado en la cabecera
de la mesa, pero parecía encogerse ante la presencia de
aquellos personajes mundanos y de su alegre conversación.
Después de cierto tiempo empecé a entender la táctica
que seguían y me di cuenta, con asombro, de que los abogados
no se preocupaban en realidad de lo que estaba
bien o mal, o de lo que era realidad o mentira, sino que
cada uno daba vueltas a los temas para justificar su causa
y contradecir los argumentos de su oponente.
Yo me sentía un poco indignado con aquellos inteligentes
rabinos, pero, al mismo tiempo, envidiaba a sus hijos.
Por la forma en que hablaban, deduje que en sus casas
había alfombras, sofás y cosas preciosas de todo tipo.
Incidentalmente, uno de los rabinos mencionó a su mujer.
Fue una de las cosas que más me sorprendió, porque antes
jamás había oído yo a mi padre referirse a mi madre
cuando hablaba con otros hombres.
Cuanto más duraba el Din Torá, más complicado se
volvía. La mesa estaba totalmente cubierta con papeles y
cálculos. Llamaron a un contable, que trajo un montón de
libros de contabilidad. El humor del hombre alto de la barba
oscura cambiaba constantemente. Tan pronto hablaba
tranquilamente, pensando lo que decía, como si cada palabra
le costara una moneda de oro, como, de repente,
comenzaba a gritar, golpeando con su puño la mesa y amenazando
con presentar una demanda ante un tribunal civil.
El hombre pequeño y gris contestaba en tono seco y
malhumorado, asegurando que a él no le asustaba ningún
tribunal. Por lo que a él concernía, la demanda podía llevarse
al Tribunal Supremo.
En cuanto a los dos abogados, aunque estaban literalmente
luchando uno contra otro, dialogaban amigablemente, se ofrecían fuego uno al otro y repetían frases de rabinos, eruditos y
abogados famosos. Mi padre había cesado prácticamente de hablar y de
pedir explicaciones. De cuando en cuando miraba tristemente hacia la
estantería de sus libros. Por culpa de la disputa sobre negocios de aquellos
hombres ricos, había tenido que renunciar al tiempo que, de otra forma,
hubiera dedicado a la Torá, y suspiraba por sus libros. De nuevo el
mundo, con sus cálculos y sus falsedades, se había introducido en nuestra
vida.
A mí me enviaban constantemente a hacer recados, a traer cigarrillos
o puros. Por alguna razón, fue necesario disponer de un periódico polaco
y me mandaron traerlo. Pero lo corriente era que me enviaran por cosas
para comer. Yo no me imaginaba que alguien pudiera comer tanto, tantas
clases de dulces y golosinas en días normales de semana, para desaprovechar
parte de ellas. Al rabino de los ojos sonrientes se le antojó un día
una lata de sardinas. Al parecer, los dos rabinos comían tanto porque lo
pagaban los litigantes. Lo comentaban abiertamente, si bien en tono de
broma y guiñando un ojo.
El último día todo era tumulto y gritos. A cada momento, uno u otro de
los litigantes amenazaba con irse, y su rabino le hacía desistir. ¿Estarían
sólo representando una farsa? Yo había aprendido que, frecuentemente,
decían una cosa cuando, en realidad, pretendían otra. Cuando estaban
enfadados, hablaban suavemente. Cuando estaban satisfechos, aparentaban
estar enfurecidos. Cuando uno de los rabinos no estaba presente,
el otro sacaba a relucir sus faltas y debilidades. Una vez, el rabino de los
ojos sonrientes llegó media hora antes que los demás y se puso a injuriar
a su oponente, el rabino de la barba amarillenta y los ojos de pájaro. Dijo:
-Ése es tan rabino como yo rey de Inglaterra.
Mi padre estaba asombrado.
-¿Cómo es posible eso? Yo sé que toma decisiones en cuestiones de
rito.
Sus decisiones... ¡Ja...!
-Pero, si eso es así, podría, ¡no lo quiera D-os!, podría admitir que
otros judíos comieran alimentos prohibidos.
-Bueno, él sabe cómo encontrar una referencia adecuada en el Baer-
Heitev3... Ha vivido en América.
-¿Qué hacía en América?
-Cosía pantalones.
Mi padre se limpió el sudor de la frente.
-¿Habla en serio?
-Sí
-Bueno, probablemente necesitaba dinero. Está escrito que es mejor
desollar una res muerta que aceptar limosnas... El trabajo no es denigrante.
-Cierto, pero también hay un dicho que dice “Zapatero, a tus zapatos”....
Mi padre le había dicho a mi madre que sería feliz si se llevase este
Din Torá para que lo juzgara otro rabino. Ya había perdido mucho tiempo sin estudiar. No podía dedicar más esfuerzos
a todos aquellos embrollos y “fracciones”,
término éste que mi padre utilizaba
para designar cualquier operación aritmética
distinta a la suma, la resta y la multiplicación.
Temía que, después de todo, los
litigantes no se atuvieran a su decisión.
También le preocupaba que la demanda
pudiera llevarse ante los tribunales civiles
y que él fuera citado como testigo. La sola
idea de estar ante un magistrado, prestando
juramento sobre una Biblia y sentado entre unos policías, le
aterrorizaba. Por la noche,
se quejaba mientras
dormía. Por la mañana,
se levantaba más
temprano que de costumbre
para poder recitar
en paz sus plegarias
y repasar, por lo menos,
una página de la
Guemará4. Paseaba de
un lado a otro de su despacho, rezando
en alto con voz temblorosa:
-¡Oh, mi Dios! ¡El alma que Tú me diste
es pura! ¡Tú la creaste, la diste forma y
me la entregaste! ¡Tú la mantienes dentro
de mí y la tomarás algún día! Todo el tiempo
que esta alma esté en mí, confesaré
ante Ti, oh Eterno...
No estaba solamente rezando una oración,
sino que parecía que estaba planteando
su caso ante el Dueño del Universo.
Me imaginé que besaría con más fervor
que nunca sus filacterias y los flecos
de su manto de oraciones.
Sí, el último día fue tremendo. Esa vez
chillaban no sólo los litigantes, sino también
los abogados. La amistad previa entre
ambos se había evaporado y se peleaban
e insultaban entre sí. Discutieron
y chillaron, dando suelta a todos sus pensamientos
contenidos, hasta que se les acabaron las fuerzas.
En ese momento, mi padre sacó su pañuelo y ordenó
a los litigantes que lo sujetaran, como signo de acatamiento
a su decisión. Yo permanecía de pie, temblando.
Estaba seguro de que mi padre no había entendido nada
de todos aquellos embrollados argumentos y que dictaría
una resolución tan desastrosa como inconveniente. Pero,
por otro lado, estaba claro que, en los últimos días, mi
padre, después de todo, había comprendido lo que había
en juego. Pronunció su antigua y experimentada fórmula
de compromiso: “una división por igual...”.
Tras comunicar su decisión, hubo un largo silencio. Nadie tenía fuerzas
para hablar. El hombre de la barba rala miró a mi padre con ojos furiosos. El
hombrecillo pequeño hizo un gesto, como si se hubiera tragado algo amargo
sin querer. El rabino de barba amarillenta sonrió cínicamente, mostrando toda
su colección de dientes amarillos. Me fijé en que uno de sus dientes era de
oro, y eso me convenció de que, efectivamente, debió haber estado en América.
Cuando todos hubieron tenido tiempo de recuperarse, comenzaron a criticar
la decisión de mi padre. Le lanzaron insultos encubiertos. Mi padre razonó
sencillamente su decisión:
-Yo les pregunté si querían una decisión absoluta o deseaban llegar a un
compromiso.
-Pero, ¡incluso un compromiso debe ser razonable!
-Esa es mi decisión, aunque no tengo cosacos a mis órdenes para imponerla.
Los abogados se apartaron para cambiar impresiones con sus clientes.
Refunfuñaron entre dientes, discutieron y se quejaron. Recuerdo que las protestas
más fuertes provenían de la parte que, en realidad, salía más beneficiada
por la decisión de mi padre. Después de algún tiempo, debieron decidir
que, después de todo, el compromiso no era tan malo y que, posiblemente, no había una solución mejor. Los litigantes, que eran socios,
se estrecharon la mano. Los rabinos me encargaron
que fuera a buscar unos refrescos, para olvidar las disputas
y discusiones. Volvieron a ser, de nuevo, excelentes
amigos e, incluso, uno de ellos dijo que iba a recomendar
al otro para que llevara un caso que él conocía. Finalmente,
se fueron todos. En el despacho sólo quedó el rumor
de los pasos, una mesa llena de papeles, mondaduras de
frutas y restos de diversas golosinas. Mi padre recibió honorarios
generosos -veinte rublos, según creo recordar,
pero puedo asegurar que le había quedado un regusto
desagradable de todo aquello. Le dijo a mi madre que limpiara
la mesa enseguida, y abrió las ventanas para dejar
escapar la atmósfera mundana y de riquezas que habían
dejado los otros. Los litigantes, al fin y al cabo, eran hombres
de negocios; pero aquellos rabinos, tan descaradamente
interesados, le habían producido una honda pena.
En cuanto mi madre limpió la mesa, mi padre se sentó
para proseguir sus estudios. Cogió sus libros ansiosamente.
Allí, en los textos sagrados, no se hablaba de comer
sardinas, no se hacían insinuaciones maliciosas, no se regalaban
los oídos a nadie, no se pronunciaban palabras
de doble sentido ni se contaban chistes de color subido.
Allí reinaban la santidad, la verdad y la dedicación.
En el templo de los jasidim5 al que mi padre acudía a
rezar habían oído hablar del sensacional Din Torá. Los hombres
de negocios discutían de él con mi padre. Le dijeron
que empezaba a ser conocido en Varsovia y que su reputación
había aumentado; pero mi padre evitaba aquel tipo
de conversación con un gesto de la mano.
-No, no es bueno...
Por aquel tiempo también, mi padre comenzó a hablarme
de los treinta y seis santos sagrados-, de los judíos
sencillos, los zapateros y los aguadores, en los que se
basa la existencia del mundo. Me habló de su pobreza, de
su humildad y de su ignorancia, a causa de las cuales muchos
no comprendían su verdadera grandeza.
Me habló con especial veneración de aquellos santos
sagrados y me dijo:
-Ante el Todopoderoso, vale más un corazón puro que
veinte túnicas de seda.
|
|